A
continuación, tengo el agrado de presentar el primer capítulo del libro El hijo de Caín,
Día
1. 16 de diciembre. Distrito de Marjayoun, el Líbano.
Antonio
Martínez, el capitán médico, caminaba con premura hacia el barracón de mando de
la base Miguel de Cervantes. Si lo que suponía era cierto, todo el personal de la
base se hallaba en grave peligro. Se detuvo para plantearse cómo explicar lo
que debía contar, también si no estaba exagerando. Recapituló de nuevo lo
sucedido y no albergaba ninguna duda. Lo que había matado a ese hombre solo
tenía un nombre.
La
puerta del barracón estaba abierta. «Menos mal», pensó el capitán, que así
evitaba tocarla con sus manos, ya que, a pesar de habérselas desinfectado,
estaba sudando profusamente como consecuencia de la apresurada caminata y de la
ansiedad. Se detuvo para tomar aliento a través de la mascarilla quirúrgica que
ocultaba parte de su cara, también se secó el sudor del rostro y de las manos
con un pañuelo de papel que guardó en el bolsillo de su bata.
Tenía que hablar personalmente con el general Ramírez, el oficial al mando de la base. Atravesó el umbral de la puerta y se dirigió hacia el despacho del general, ubicado al fondo del pabellón. Varios oficiales lo saludaron y él les devolvió el saludo. Por fortuna, ninguno le tendió la mano, no habría podido estrechársela, ni tan siquiera de haber llevado puestos los guantes quirúrgicos.
—¿Puedo
ayudarle en algo, capitán? —le preguntó el asistente del general, el coronel José
Merchán.
José
le caía bien y sabía que el sentimiento era recíproco. Era algo más joven que
él, aunque nadie lo diría por la avanzada alopecia que lucía su cabeza.
Tenía
cincuenta y cinco años, lo sabía porque unos días antes había sido su
cumpleaños e invitó a los oficiales a una merienda donde no faltó el cava y la
tarta. Alto y enjuto, con los ojos de un verde esmeralda y unos rasgos
delicados, debió haber sido un rompecorazones en su juventud. Ahora estaba
casado y tenía dos hijos que, para su pesar, habían decido no seguir con la
tradición castrense que atesoraban los Merchán desde la batalla de Lepanto,
cinco siglos atrás. Pero como el deber obliga y las formas también, en público se
saludaban formalmente.
—Tengo
que hablar ahora mismo con el general.
—¿No
puede esperar? El general está reunido.
—No,
estamos ante una emergencia sanitaria —afirmó con rotundidad Martínez.
—Está
bien. Se lo comento al general y ahora le digo algo. Tome asiento mientras tanto,
lo veo agotado.
El
coronel Merchán entró en el despacho del general, pero el capitán no se sentó a
esperar; antes de que Merchán cerrase la puerta, Martínez la cruzó evitando
tocarla.
—¡¿Pero
qué coño hace?! Le acabo de decir que espere —le reprochó el coronel aproximándose
al capitán médico, captando la atención de los oficiales de distintas nacionalidades
de la FINUL, la Fuerza Interina de las Naciones Unidad en el Líbano, quienes se
hallaban reunidos con el general.
El
capitán retrocedió dos pasos. Sería una temeridad que alguien lo tocase, aunque
fuese de manera accidental.
—Capitán,
estamos en plena reunión de coordinación —dijo el general molesto—. ¿A qué
viene tanta prisa?
El
general Javier Ramírez estaba al fondo de la larga mesa, en pie y junto a un
mapa de la zona fronteriza entre el Líbano e Israel proyectado en la pantalla
que también hacía las veces de pizarra.
Con
las persianas de las ventanas del despacho cerradas, la única fuente de luz era
la que proveía el proyector, lo que dificultaba ver la expresión del rostro de
los reunidos, aunque el capitán médico intuía que sería de expectación o incredulidad.
Javier
y él eran buenos amigos. Desde que coincidieron en la Academia General Militar
de Zaragoza, cuarenta años atrás, entre ellos se había establecido una relación
que solo las vicisitudes de los conflictos armados podían forjar. Siempre que
era destinado a una misión en el extranjero, Javier se las arreglaba para que
él fuese el médico que lo acompañase. Llevaban vidas paralelas, y tanto sus
hijos como sus esposas mantenían cierta relación.
—General,
tenemos un grave problema sanitario en la base —afirmó mirando de soslayo a los
oficiales extranjeros—. Hay que tomar medidas extraordinarias de inmediato y
necesito su autorización.
—Excuse
me —se disculpó el general, aproximándose al doctor—. Antonio, ¿tan grave es?
—Eso
me temo.
—Joder.
Vale. Dame unos minutos y estoy contigo, ya estamos a punto de acabar.
—Te
espero fuera —dijo el médico.
Los
minutos se convirtieron en más de media hora. Bajo un sol impenitente, a pesar de
estar en diciembre, el capitán, en pie y caminando en círculos sobre la tierra
yerma, tuvo tiempo más que de sobra para cavilar sobre los posibles escenarios
y la manera de proceder en cada uno de ellos. Al fin, los oficiales de la FINUL
comenzaron a salir por la puerta conversando entre ellos, en dirección a los
vehículos militares estacionados en la entrada de la base. Entonces escuchó la
voz de Javier.
—Capitán,
ya puede entrar.
—Cierra
la puerta, José —le pidió el general a su asistente cuando el médico irrumpió
azorado.
—A
ver, cuéntame qué sucede —le solicitó Javier, invitándole a tomar asiento.
—Será
mejor que no me siente. He puesto en cuarentena el hospital de la base. Hay que
activar el protocolo de contención por contaminación biológica, además de
solicitar el material necesario para aislar el hospital. No disponemos del
equipamiento necesario, y si pedimos que nos lo envíen desde Madrid llegará
tarde. Sugiero que solicitemos ayuda al resto de los miembros de la FINUL a
través de la ONU.
—Un
momento, tranquilízate, Antonio. Explícame primero por qué debo tramitar esa solicitud
—requirió el general.
—Por
supuesto. —El doctor extrajo un teléfono móvil del bolsillo de su bata—. Tienes
que ver esto, pero no toques el teléfono y mantente a un metro de mí.
—Me
estás asustando. ¿A qué viene tanta precaución? —quiso saber el general. El
capitán hizo caso omiso a la pregunta, seleccionó una imagen, extendió su brazo
y se la mostró al general.
—Este
hombre ha llegado hace algo más de una hora a la puerta principal de la base y
se ha desplomado en el suelo. Los soldados de la entrada, siguiendo el
protocolo, lo han cacheado. Tras comprobar que iba desarmado y estaba
inconsciente han llamado a los servicios médicos, que lo han trasladado al
hospital. Apenas tenía pulso cuando llegó. Al quitarle la ropa para realizarle
una exploración me llamaron, entonces tomé una serie de fotografías, esta es
una de ellas. Acaba de morir.
—¿Qué
es esto que tiene en la piel? —preguntó Javier.
—Pústulas,
me temo que producidas por la viruela.
—¿No
estaba erradicada esa enfermedad?
—Tienes
razón en una cosa: el último caso de viruela conocido es de 1978. En 1980 la
OMS la declaró erradicada, pero mira esto.
Antonio
desplazó el dedo sobre la pantalla del móvil y le mostró otra imagen. Se trataba
de un joven asiático, todo su cuerpo estaba cubierto por las mismas erupciones que
el recién fallecido.
—He
visto casos de otras enfermedades eruptivas, como el sarampión, la rubeola o el
herpes —continuó el doctor—. Ni siquiera la peste presenta estas pústulas. El
fallecido mostraba el exantema pustuloso característico de la viruela. Es
cierto que necesitaría de una analítica completa para confirmarlo, por eso le
hemos extraído muestras de sangre y del tejido cutáneo, pero no podemos
arriesgarnos. Es una enfermedad altamente contagiosa. Creo que es un caso de
viruela mayor con una tasa de mortalidad muy alta.
Dios
no lo quiera, pero podría tratarse incluso de la variedad hemorrágica, la más
grave, produce la muerte a los cinco o seis días de mostrar los primeros
síntomas, y en la piel y las mucosas del fallecido había signos de hemorragias
recientes.
—Un
momento, Antonio… —El máximo responsable de la base apoyó sus manos sobre una
de las sillas y miró a un punto indefinido de la pared, después al capitán médico—.
Todo el personal de la base está vacunado contra la viruela.
—Y
el fallecido, que debía rondar los cincuenta años, también lo estaba. El
programa de vacunación era obligatorio y se hizo a escala mundial en las
décadas de 1960 y 1970.
—¡Mierda!
—espetó el general, mientras su asistente asistía atónito a la conversación —.
Vamos a tranquilizarnos. Tenemos un supuesto caso de viruela. ¿Cuándo crees que
dispondremos de la confirmación?
—Aquí
no puedo realizar los test. Las muestras saldrán esta tarde para Madrid. Ya he indicado
que es prioritario, así como de la peligrosidad del envío. También he exigido
la máxima confidencialidad. Con suerte tendremos resultados del laboratorio del
Hospital Central de la Defensa en Madrid en un par de días, pero para entonces…
igual es demasiado tarde.
—¿Has
dicho que pretendes enviar las muestras al Hospital Gómez Ulla?
—Así
es, es lo que dicta el protocolo. Deberíamos avisar a las autoridades
sanitarias libanesas, entregarles el cuerpo de ese hombre y que estén
preparadas ante una posible crisis sanitaria.
—De
momento no vamos a decirles nada. Si ese hombre ha decidido venir aquí por algo
será. Además…
—Javier
—le interrumpió el capitán médico—, creo que cometes una grave irresponsabilidad.
No es cosa nuestra. Estamos aquí para evitar conflictos fronterizos entre el
Líbano e Israel, no para solucionar problemas sanitarios.
—Soy
el responsable de esta base. Ese hombre ha acudido a nosotros y debemos saber
por qué.
—Dado
su estado, dudo que haya podido llegar hasta aquí sin ayuda. Desde Blat o Ebel
El Saqi, que son las poblaciones más cercanas, hay varios kilómetros. Alguien
lo ha tenido que acercar. Si ese alguien ha estado en contacto con el
fallecido, es muy posible, casi seguro, que se ha contagiado, si es que antes
no lo estaba.
—¿Y
si ha sido intencionado? —preguntó el general—. Si tienes razón y es viruela, puede
que lo hayan acercado para contagiarnos.
—¿Estás
sugiriendo un ataque biológico? —le interpeló el médico —Sabían que lo
atenderíamos. Si hubiese llegado menos grave lo habríamos rechazado.
Antonio
sopesó la posibilidad que proponía el general. No era descabellada, pero eso implicaba
una conspiración y mucho dinero, algo fuera del alcance de cualquier grupo extremista
de la zona. Debían haber podido acceder a una cepa del virus, y solo había dos
lugares en el mundo donde se conservaban sendas muestras criogenizadas: el Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, en Estados Unidos,
y el Centro Estatal de Virología y Biotecnología (VECTOR), en Novosibirsk, Rusia;
a no ser, claro, que como sugirió Brian Mahy, director de un equipo de investigadores
de seis países: «Siempre es posible que un virus de viruela haya estado deliberadamente
conservado en algún lugar del mundo por gobiernos o grupos sociales con el fin
de contar con esa arma biológica», algo que también compartía Wolfgang Joklik y
su equipo, compuesto por investigadores estadounidenses, rusos y británicos, lo
que finalmente inclinó la balanza a favor de no destruir las muestras de
Estados Unidos y Rusia, acordada para 1993.
En
cualquier caso, en el hospital de la base, aislado dentro de un sarcófago al
vacío, se encontraba el cadáver de un hombre que había muerto por la viruela. El
capitán no tenía ninguna duda. Lo que no tenía tan claro era a cuántas personas
podría haber contagiado, incluido él mismo, por eso confinó en el hospital a
todos los integrantes de la misión que tuvieron contacto con el personal que
atendió al fallecido o, que hubiesen accedido al hospital durante o después de
atender al libanés.
—¿Qué
hacemos? —preguntó Antonio.
—Con
vuestro permiso —intervino el coronel Merchán, que había mantenido un prudente
silencio—. Creo que lo mejor sería informar al Mando de Operaciones del Estado
Mayor de la Defensa.
El
general y el capitán se miraron y asintieron.
—Buena
idea, José —reconoció el general—. Llamaré al teniente general Juan Manuel
López del Hoyo y le pondré al tanto del suceso. Esto nos excede.
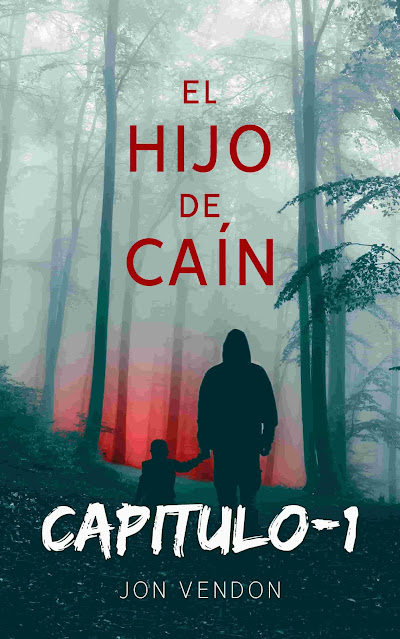 |
| Figure 1. Capítulo 1: El libanés - El hijo de Caín - sybcodex.com |
Aviso
sobre el contenido
El
contenido de este artículo es de carácter literario, ficticio y no pretende ser
una descripción precisa de eventos reales. Los nombres, personajes, negocios,
lugares e incidentes son ficticios y cualquier similitud con personas reales,
vivas o muertas, o eventos reales es pura coincidencia.
Este
capítulo literario de contenido realista, vanguardista, subjetivo y futurista
que podría caer en términos de ciencia ficción está redactado con fines de
entretenimiento.
Referencias
Jon Vendon (2023). Ilustración de este artículo. [Figure 1]. Recuperado de
su autoría.
Autor: © Jon Vendon
Redes sociales: Facebook -
Twitter - Instagram - Web
Título del poema: Capítulo 1: El libanés - El hijo de
Caín
©Todos los derechos
reservados al autor.














0 Comentarios